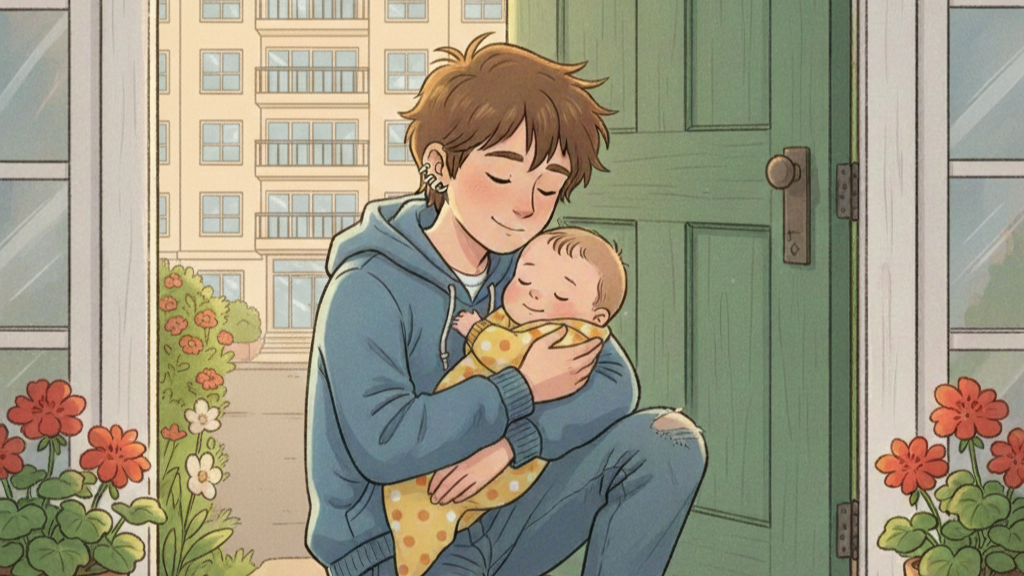
Hacía seis años que no le veía. Ni una llamada, ni siquiera un mensaje. Una semana después de su partida, mi enfado inicial se convirtió en preocupación y después de un mes, en remordimiento. “Yo lo corrí de la casa”. Así que cuando Saúl llamó a la puerta no dudé en abrirle. Mientras caminaba con las llaves, me prometí tratarlo con frialdad. “No lo abraces, no hasta que te pida perdón”. Lo descubrí delgado, barbón y con un par de aretes en la oreja —sólo en una— “vaya moditas”. Luego bajé la mirada hacia lo que traía en los brazos y la poca frialdad se evaporó, como una gota de agua en el cofre caliente de un auto.
—¡Saúl! —lo besé en la mejilla y le arrebaté a la bebé de los brazos.
Era una nenita hermosa. De alrededor de un año. Con las mejillas rosadas y los ojos del color del cielo en verano. Vestía una blusita rosada y faldita de mezclilla. Unas sandalias color camello cubrían sus pies blanquísimos y dejaban escapar unos regordetes deditos. Acaricié su cabello rubio por unos segundos y ella se rio conmigo. “Es un ángel”.
—¿Es mi… es mi nieta? —la palabra me causaba mucha ilusión.
—Puede serlo.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Invítame un café y te lo platico. “No. Debes ser firme”.
Le devolví a la bebé y me crucé de brazos.
—¡Seis años Saúl!, ¡Seis años!
Él se hincó sin soltar a la nena. La sostuvo en sus brazos mientras estaba de rodillas. Me sentí como una reina a la que le hacían ofrenda.
—Lamento haberte decepcionado. No llamar. Dejarte sola. Quiero que las cosas cambien entre nosotros, pero antes, debo contarte una historia. Te contaré lo que me ha pasado este tiempo sin vernos.
“Él no era así. ¿Qué rayos le picó?“
—Mucho teatrito. Ándale, ya párate. Le sostuve a la bebé para que se pusiera de pie.
Cuando se incorporó le devolví a la nena y entré a la casa. Ellos venían tras de mí. Puse a hervir agua en la cafetera y después saqué el Nescafé, la crema y el azúcar de la alacena.
—Siéntate, ahorita sale.
El obedeció. Dejó sobre la mesa una pañalera de color rosa pastel, la cual hasta el momento no había notado. Sacó un dinosaurio de plástico de ella y se lo dio a la nena. Ésta se lo llevó a la boca y lo mordisqueó unos momentos antes de abrazarlo.
—Le gustan los dinosaurios. Le he comprado más de veinte. “Vaya moditas, en mis tiempos a las niñas les daban muñecas u ositos de peluche”.
—¿Cómo se llama?
—Walda.
—Claro, por qué habrías de ponerle como tu madre. “Es feo el nombre, pero la niña es un ángel”.
El agua estaba lista. Le agregué una cucharada de Nescafé a cada vaso.
—¿Tres de azúcar?
—Sí, por favor.
Coloqué un portatazas sobre la mesa y le acerqué su bebida. Con mi taza en mano me senté frente a él. Di un pequeño sorbo. La bebida caliente resbaló por mi garganta.
—Te escucho —dije mientras meneaba mi café con la cuchara.
—No me enorgullece lo que hice y sé que no te va a gustar escuchar lo que pasó después. —“¿Siguió robando? O algo peor. Prostitución… asesinato…”—. Esa misma noche volví a asaltar, fue a un anciano —era la segunda vez que lo sorprendían robando. La primera pagué con mi vergüenza, una disculpa y regresar lo robado. Pero la segunda me costó vender la camioneta para sacarlo de barandilla. “Fue cuando lo corriste”—. Ni siquiera le vi la cara. No traía mucho, pero sí lo suficiente para pagar un mes de renta en los apartamentos del centro. Cerca de ahí estaba un punto, así que los días siguientes fui a ver caras y conseguí chamba de “halcón”. La paga no era buena y una vez abandoné mi posición al ver a los militares. No me atraparon, pero el patrón me mandó tablear por coyón.
—¡Ay, Saúl! Te dije, mijito, que eso no era vida.
“Lo golpearon y quien sabe Dios que le habrán hecho. Y tú lo corriste”.
—Me metí a trabajar en una fábrica después de eso. Viví al día, aunque pocas veces me quedaba sin comer. Luego conocí a Matute; un hombre gordo que vendía champurrado afuera del trabajo. Entre pláticas nos hicimos cuates. La primera vez que fui a su casa me quedé sorprendido: tres pisos, tele grandota, una sala como la de la tía Herminia y una Cherokee reluciente estacionada en la cochera. Estaba pensando en comprarme un triciclo para vender champurrado yo también cuando me propuso un negocio. Yo era delgado y rápido. Él era muy listo. Detectaba cuáles casas se podían robar, qué día y por dónde. Así fue como empecé a trabajar por encargos.
“Canijo cabezón”.
—¿Lo sigues haciendo? “Por favor, di que no”.
—Déjame terminar la historia. Te dije que vivía en unos apartamentos del centro. Un día llegó este hombre. Un alemán. Era alto y rubio. Como Schwarzenegger pero sin tanto músculo. Estaba sacando monedas de una maquinita, de esas donde echas un peso y puedes ganar cincuenta. Al parecer le había atinado a uno de los premios más grandes. “Pareces un tipo con suerte”, le dije. El asintió con la cabeza y repitió “suerte”, con ese acento grave que tienen los alemanes al hablar español.
No lo volví a cruzar palabra con él hasta el incidente de las llaves. Me acababa de ir bien con un trabajo. Matute y yo nos repartíamos las ganancias a medias, pero siempre me guardaba un billete o un reloj extra para mí, después de todo, yo era el que se exponía. Más cuando supe de buena fuente que quien entraba a las casas antes que yo estaba en prisión.
—No tienes vergüenza.
—Déjame seguir, ya viene la parte interesante.
—Ta’ bueno pues.
—Ese día, para celebrar, había llevado a un par de chicas al apartamento, tomamos y nos divertimos hasta muy entrada la noche —"sinvergüenza"— cuando salí a despedirlas me olvidé de las llaves. Hacía frío, de otra manera me hubiese quedado a dormir en el suelo. Pero estaba frío, como a cuatro grados o menos. Ebrio como andaba, comencé a patear la puerta, intentando echarla abajo. El alemán, que vivía en el apartamento contiguo, salió a ver qué pasaba.
—Scheiße!, warum so viel Lärm?
—En español, güerito, que no te entiendo.
—¿Qué suceder?
—“Suceder”, que dejé mis llaves adentro. Qué hace un terrible frío y quiero dormir.
Él se acercó a la puerta y lo vi mover su mano como si corriera un pasador invisible. Entonces giró la perilla y la puerta se abrió.
—Entrar, dormir —me dijo y se metió a su apartamento.
—Yo me quedé afuera por cinco o diez minutos más. Procesando lo que acaba de ver. Se me bajó lo ebrio y, pasado el temor inicial, se me ocurrió una brillante idea.
Entré a casa, pero no pude dormir más que unos minutos. La idea martilleaba mi cabeza cual piedra siendo cincelada por el escultor. Apenas salió el Sol fui por unos tacos de barbacoa. Eran las 7:00 cuando estaba tocando la puerta de su apartamento. Él salió con un bebé en brazos y me miró con desconfianza.
—Quería darte las gracias por lo de anoche, invitarte a almorzar.
—Entra —me dijo.
No sé si hablaba poco porque no sabía mucho español o por taciturno. Quizá una mezcla de ambos. Estábamos comiendo cuando le solté la bomba:
—¿Cómo hiciste eso anoche?
—¿Hacer qué?
—Abrir la puerta sin llave.
—Estar abierto, tú estar…. Am…betrunken
—¿Ebrio?
—Sí, estar ebrio.
—Yo no estar tan ebrio.
Miré alrededor de su casa. Vivía de manera muy humilde. Un burro de planchar, una mesa, dos sillas, una cuna, un viejo refrigerador de apenas un metro. Una estufa carcomida.
—Te puedo ofrecer un negocio.
Saqué un bonche de billetes de 200 que traía amarrados con una liga y lo dejé sobre la mesa. Le hablé de lo que mi socio y yo hacíamos. Le dije que sólo se podía en algunas casas, donde la gente era distraída y solía dejar algún acceso abierto. Pero con su talento podríamos entrar a la casa del obispo.
— ¿Le robaste al obispo?
—De rato lo recupera.
Le jalé las greñas al cabezón de mi hijo. Mi coraje inicial, fue sustituido por curiosidad.
—¿Qué podía hacer el alemán? —pregunté antes de volver a sentarme. Dejé el café a un lado, el último sorbo no me había caído muy bien, o quizás era el disgusto que me provocaba Saúl a medida que avanzaba con su historia.
—Controlaba los metales.
—Me estás cuenteando —le dije, pero él negó lento con cabeza. En ese momento observé a Walda que había tirado su dinosaurio y ahora jugaba con la cuchara de aluminio.
—Podía imantar las llaves hacia él o abrir cualquier cerradura metálica sin tocarla. Lo vi, con estos ojos que se han de tragar los gusanos, cómo levantó el rin de un carro. Sin tocarlo lo hizo flotar en el aire como si fuera un platillo volador.
— Ta’ bueno, te creo —mi nieta seguía jugando con la cuchara, ¿cómo es que había llegado a sus manos?
—Como le decía, cuando entramos a casa del obispo, ¡ah! Ta’ bueno, ya perdón, no me pegue… Decidí dejar a Matute fuera del jale, usted sabe que nunca se me dieron las matemáticas y no me gusta eso de andar dividiendo entre tres. Escogimos un domingo para entrar. Era como un palacio, un jardín amplio lleno de rosales, margaritas, gerberas. Una estatua grandota de la Virgen María en el centro. Luego había que pasar otra puerta que nos llevó a un cuarto lleno de armaduras, espadas, arcos, hachas y cosas que parecían ser muy antiguas. El tipo era un coleccionista, tenía también unos cuadros, muchos de cosas religiosas, pero en un cuartito le descubrimos como veinte de puras encueradas…. ¡ah!, no me pegue, si el que las tenía era él, no yo.
—Igual, por ratero… ta’ bueno, sigue.
—Estuvimos buscando el dinero por toda la casa. No lo encontramos, hasta que al alemán se le ocurrió abrir una Biblia grandota. Estaba hueca, dentro había varios fajos de billetes de mil. Luego, en un cajón descubrimos anillos y joyas y más dinero debajo del colchón. Cargamos todo en nuestras mochilas y nos dispusimos a salir. Fue cuando las cosas se complicaron. Estábamos atravesando el jardín y vi pasar una flecha muy cerca del alemán, de no ser porque la virgen María se interpuso, le habría dado en la nuca. Al girar vi al obispo con una ballesta en la mano.
—Eres un ladrón.
—Malo él, que me disparó.
Mi madre miró a la niña.
—Entonces Walda…
Yo me puse de pie.
—El alemán se atravesó, para evitar que me diera la flecha.
—¡Ay, mijito! Qué bueno eres, haciéndote responsable por fin, lo más fácil hubiese sido aventarla al DIF.
—¿A quién?
—Pues a Walda.
—¡Ah! ¿Y por qué voy a aventar a mi hija al DIF?
—¿No es la hija del alemán?
—No, el alemán tenía un niño.
—Entonces no se murió.
—La flecha le dio en el hombro, pero pudimos salir. Lo último que supe es que después de tramitar su visa se fue a trabajar al otro lado.
—¿Y tu bebé?
—Su mamá es una gringa, la muy mentirosa me decía que yo era su cielo y se acaba de largar hace una semana. Quería saber si podíamos vivir contigo.
J. R. Spinoza (José Rodolfo Espinosa Silva), nacido en Matamoros, Tamaulipas, México, en 1990. Miembro del Gran Colisionador de Textos Especulativos. Becario del PECDA Tamaulipas en dos ocasiones (emisiones 23 y 25). Autor de los libros Los deseos de Serena (Catarsis Literaria, México, 2021); Adversus Diaboli (Ómicron Books, Ecuador, 2021); In Nomine Patris: paternidad y otras quimeras (UAdeC, México, 2022); Sobre cómo olvidamos volar (Ápeiron Ediciones, España, 2024) y Tomado del canon (UAS, México, 2024).
