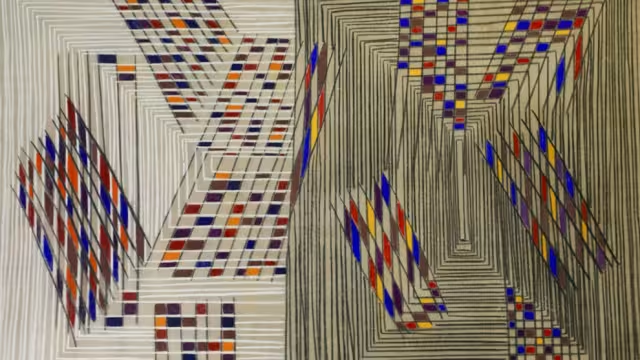
Ubicación: en lo que solía ser Mérida, Yucatán.
Temporalidad: 104 años después de la Titanoginia.
El pájaro habla:
—Durante el Pixán, voy a contarle cuentos a los niños, para distraerlos de la muerte.
Enumera los dedos cortados, sumidos en la sal, en una copa de barro: hay nueve; los dientes ordenados en la mesa, forman dos círculos: uno dentro del otro. Los ojos de su hermana lo observan, cada uno por separado, puestos en hojas de plátano en los extremos del mueble. La cabeza sin lengua —sus párpados y labios fueron cosidos con hilo negro—, preparada en lo alto. Brazos, piernas, pies, pintados de verde… arman una horrible cruz en el nivel más bajo del altar. Han puesto ya el pasaje de ceniza que llega hasta a ellos.
Cuando arriben, los Toloks pisotearán ese camino, antes de devorar los pedazos de carne de la niña. Toh aprieta los puños. Las lágrimas duelen como espinas que cortaran su cara. Sus padres, abuelos, el pueblo entero… son unos cobardes. ¿Es todo lo que pretenden ser? ¿Ofrendas de sangre para esos monstruos?
La leña le pesa en la espalda: con el morral repleto, es muy incómodo andar. Además, la cabeza de pájaro que usa, hecha con jícaras y paja, es bastante calurosa. Debe llevar ya lo recolectado hasta el mercado. Toca suavemente la uña del dedo que ha tomado, y se enfurece con la mosca que quiere posarse en uno de los ojos: hace aspavientos tan fuertes que casi lo hacen caer. Su máscara sesea. Betsabé. Así se llamaba ella. Tenía la voz dulce y aguda, igual que las lloviznas repentinas de Mayab.
Da un beso a sus dedos y luego los posa en la frente de su hermana. Está tibia o eso quiere sentir: apenas fue sacrificada la noche anterior. Le pide perdón por llevarse su dedo, que guarda en la bolsa. Acomoda las ramas en sus hombros, alejándose. Mientras camina por la calzada, el estómago y la garganta se le anudan: ante varias puertas de madera, pintadas con el símbolo del Tolok, hay más altares, y barriles llenos de sangre. Reconoce a los niños de la generación pasada, que hoy se convertirá en el banquete de los malditos “semidioses”: Esther, Joaquim, Sara, Ruth, Job, Magdalena… Ella y Betsabé solían trepar las ceibas del arco norte, para ver lo que se extendía más allá. Ahora ninguna tiene ojos para soñar, ni manos para ascender.
Él se encargará de que eso no se repita.
“Yo debí haber sido una ofrenda”, piensa con pesar. Pero sabe que sólo cada segundo hijo lo podía ser. Los ofrendados son separados de la familia desde bebés, con el fin de no generar vínculo alguno. Él no hizo caso, rebelde desde la cuna, y varias veces visitó a Betsabé en el templo. Los sacerdotes lo permitían, creyendo que, de todos modos, él también sería sacrificado tarde o temprano. Ahí jugaron, hablaron, conoció a sus amigos: niños también destinados al altar. Toh quiso rescatar a su hermana, pero la vigilancia del sitio había sido tal, que fue imposible sacarla de ahí.
Cruza las ruinas de Mayab, agitando el mascarón al andar. Decían los viejos que la ciudad era la más hermosa de Neoxtitlán, antes de llamarse así, y que incluso le apodaban: “La Blanca”. Según los escritos, aquel fue el único sitio de paz antes de la Guerra Civil y la Titanoginia. No lo cree. Aquel hoyo y sangre no guardaba belleza por ningún lado.
El derruido mercado apesta a sudor y a estiércol de ganado, quemándose en las afueras de la puerta mayor. Los aldeanos más temerosos han comenzado a esconderse entre las buhardillas, para pasar la noche del Pixán. Cada tres años es lo mismo. No puede disimular una mordaz risa: le repulsan. Palpa en su morral las frutitas de huaya que con tanto trabajo ha conseguido, y siente, en el fondo, el dedo de Betsabé. Baja por la rampa que lleva a las bodegas del sótano, una que otra rata se desplaza entre sus pies; ahí asienta por fin el fardo de leña, y se quita la máscara, poniéndola en un huacal, sobre un barril de aceite que ha ocultado, pacientemente, con hojas y telas roídas. Ha logrado que la montaña de palos sea lo suficientemente grande, como para asomarse por el primer nivel: así cubre por completo el hueco en la pared trasera del almacén, que abrió hace meses. Nadie ha preguntado por tal exceso de leña. Así eran ellos: mientras hubiera recursos, no habría quejas. El lugar huele a humedad, lodo y vegetales rancios. Para su suerte, todos están muy ocupados con los últimos detalles para la noche, así que nadie custodia la bodega. Al fin y al cabo, los Toloks no irían por granos ni verduras.
Toh sube por las plataformas escalonadas de piedra, advirtiendo el movimiento y la gritería de cada piso: primero, el más vulnerable, “protegido” por una pobre milicia y los hombres del pueblo, incapaces de enfrentarse a la ferocidad de los toloks (las flechas a duras penas penetraban sus escamas); en el segundo, se concentran los alimentos y el agua, para la jornada; el tercero, alberga a los ancianos y a los enfermos (los que se habían salvado de ser sacrificados); en el último nivel, a donde llega bufando por el esfuerzo, se encuentran los niños, entre primeros y segundos hijos: estos últimos, marcados con el símbolo del Tolok, en un brazo. Deben estar ahí, para evitar que algún lagarto los descubra; de lo contrario, la masacre sería inimaginable. Según los adultos, si uno lograra infiltrarse en el mercado, la pequeña nación de Mayab caería antes del amanecer.
Las matronas untan pasta de ajo con hierba chaya en la piel de los niños para que los “semidioses” no puedan olerlos. Además, se quema chile habanero desde tal altura con el objetivo de disimular su aroma. El hedor provoca ahogamiento y llanto, por lo que los chiquillos son cubiertos con zarapes. Ese horrible humo es el elemento que permitirá llevar a cabo la tarea de nuestro pájaro libertador.
—¿Qué son los toloks, chichí? —pregunta un atribulado niño, desesperado por la comezón que la chaya produce en su piel. Es ya mayor para ser consciente de lo que pasa, pero aún muy pequeño para asimilar la espantosa tradición que lo involucra. La abuela le dice que son dioses parecidos a los Uayes, tomando sus manos para que deje de rascarse. Dioses que vienen de lo profundo de las aguas; bajo los cenotes de Mayab, en las cavernas cerca del Sol subterráneo, ahí tienen su morada.
“Supersticiones estúpidas”, medita Toh. Esas alimañas no pueden ser dioses. Tampoco los horribles Uayes. Antes de morir, el profesor Jacinto Bestard, le contaba a unos pocos la versión que él siempre creyó: hacía casi un siglo, después de que los titanes cayeron del cielo, los países que sobrevivieron al cataclismo usaron los cuerpos gigantes y conocimientos prohibidos para crear aberraciones, soldados con los cuales dominar a los pueblos. Mezclaron animales y personas, creando las bestias que ahora llamaban Uayes: hombres con cabeza de perro, de chivo, de cerdo, con fuerza descomunal y hambre extrema. De esos quedaban pocos, y se escondían en la selva. A los Toloks los crearon con sangre de reptiles, pero gracias a los cerebros humanos que les metieron, se desarrollaron mejor, hasta adaptarse. Hicieron guaridas en los cenotes antiguos, y comenzaron a alimentarse de carne viva. Eso decía el maestro Bestard. Para que no acabaran con Mayab, en algún punto de la historia, se pactó la noche del Pixán: se les ofrecieron los cuerpos más tiernos a cambio de vivir otras tres vueltas de sol. Los Mayabitas funcionaron así por décadas, subyugados a su propio miedo.
“Hoy se acaba”, murmura Toh. Y también había dicho:
—Durante el Pixán, voy a contarle cuentos a los niños, para distraerlos de la muerte.
Nadie se opuso a su ofrecimiento. De hecho, fue celebrado.
Le pide a una mujer que reúna a los pequeños en la parte central del último piso, cerca de las escaleras. Pronto comenzará la quema del chile, y quiere que la función inicie antes. Está oscureciendo. Toma una antorcha, bajando a toda prisa hasta la bodega. En el camino sortea a la muchedumbre ansiosa. Las voces acongojadas hinchan el aire. Al llegar, se coloca la cabeza falsa de ave, y deja el fuego encima de una columna. Luego, sube otra vez. Está contra el tiempo. Llega exhausto, con la máscara cayéndose, y sin poder respirar bien. Se ha comenzado a tatemar el picante.
—¡Niños! ¡Acérquense! Yo soy el pájaro Toh, y vengo a darles un regalo.
Lo rodeamos. Somos unos quince; hay otros tantos que no quieren ver el espectáculo, o no pueden por ser muy chicos. Cuando nos tiene cerca, abre el morral.
—¡Miren! —dice, pelando una huaya—. Esto se come con mucho, mucho, cuidado. Sin tragar, sólo teniéndola en la boca, anolando. —Nos muestra cómo, y permite que tomemos una—. ¿Les gusta? Después, deben escupir la semilla, aquí —vuelve a abrir la bolsa para que echemos el hueso de la fruta. —¡Muy bien! ¿Quieren más?
Coreamos que sí. Cubriéndonos la nariz y la boca con la tela.
—¡Esperen aquí, ahora viene el cuento!
El humo del chile hace toser a la gente del cuarto piso. Una campana repica, a lo lejos: es el aviso de que los primeros Toloks ya han emergido del agua. No queda mucho tiempo.
Camuflado entre el humo, se dirige a una de las quemadoras, y ahí se quita la máscara, poniéndola en el fuego. De inmediato se enciende, y la arroja entre un montón de zarapes sin usar.
—¡Algo se incendia! —grita para crear confusión. Nace un alboroto ciego de voces y manotazos. —¡Vengan, niños! —Intenta atraer a todo el grupo, pero algunos se rezagan. No importa: va a salvar a los que pueda. Bajamos con él las escaleras. La gente en los niveles inferiores no sabe qué ocurre, así que los confunde: —¡Se quema el último piso!
Algunos suben a toda prisa para mirar si es cierto. La campana suena sin parar. Hay lamentos, voces de desconcierto, algunos aldeanos lo interrogan, no hace caso.
—¡Corran! —grita tras nosotros. Logramos bajar hasta el sótano. La antorcha que ha dejado antes nos alumbra. —Vengan —nos conduce por detrás de la montaña de leña. Tiene que mover grandes trozos de madera, quebrar los más delgados, sufrir rasgaduras, pero termina por despejar la abertura en el muro—, por aquí. Rápido.
Unos lloran, otros gritan que quieren volver con su madre, los menos, lo obedecemos.
—¡No lloren! Salgan por aquí. ¿Quieren ser devorados por los Toloks? —cuando dice esto, mete la mano por dentro de su bolso, y nos muestra el dedo de Betsabé. —Miren, miren bien. Es un dedo como los de ustedes. Miren sus manos. Este era de mi hermana. Si no salimos de aquí, pronto se los van a arrancar para dárselos de comer a los monstruos.
Horrorizados, algunos niños lo seguimos; otros se quedan sin hacer nada. Somos siete los que salimos del mercado junto a él.
—Corran hacia el mar. Está por ahí. Tienen que correr, aunque sea de noche. Yo los encontraré mañana. Corran y no dejen de correr. Nosotros vamos a pelear contra los Toloks, ustedes tienen que huir. Sólo corran. Hasta que amanezca. Los que quedemos, iremos por ustedes. ¡Ya!
Nos alejamos corriendo. Somos muy pocos, pero somos libres. Miro hacia atrás, sobre mi hombro, donde está tatuada la marca del Tolok. Él nos despide, satisfecho.
Entra al mercado. Se desliza entre el montón de leña. Sube la escalera hacia la puerta principal. Sigue la gritería y el desconcierto. Alcanza a oír que buscan a los niños. Los guardias de la puerta lo notan ya tarde. Sale del edificio y va cuesta abajo, hacia la calzada. Sus piernas se tensan al máximo por la carrera. Las huayas secas se agitan adentro del morral. Avanza a grandes zancadas, y de súbito, frena.
Frente a él, tres Toloks devoran los restos de carne de un altar. Más allá alcanza a ver diez más. Nunca los ha visto tan de cerca. Son enormes. En sus cuellos hay dos membranas rojas que parecen abanicos rotos, sus garras son oscuras, como lanzas de obsidiana, sus ojos son amarillos y húmedos. En su pecho, las escamas brillan; y en su espalda, han crecido huesos negros. Sus hocicos largos están manchados por la sangre de los sacrificados.
El corazón se le congela. Sus extremidades se aflojan. No. No puede rendirse. “Hoy se termina”, susurra. Abre el saco de tela, para que el olor de la saliva de los niños, impregnada en las huayas, los alcance. Aspiran y rugen. Funciona. Toh vuelve a correr. Escucha las gordas patas de reptil golpeando la tierra detrás de él. Grita. Betsabé no morirá en vano. Hoy se tiene que acabar.
Observa el mercado, y sacando fuerzas desde lo más hondo de su ser, acelera. Recuerda cuando corría con Betsabé en la plaza del templo, en círculos, pensando en la manera de salvarla. Divisa la puerta principal.
—¡Ataquen! —exclama a los soldados que guardan la entrada. Estupefactos, se paralizan al mirar a los Toloks trotando hacia ellos. —¡Ataquen! —vuelve a gritar, colérico, bravío.
Penetra el recinto y va directo al sótano. Ya no es humano, sino una saeta venenosa y brutal. Con todo su peso vuelca el barril de aceite bajo el monte de leños, empapándose en el proceso. Pero ya no importa. Hoy, morirá peleando. Los Toloks entran al mercado. La conmoción hiere hasta las estrellas mismas. El ruido de las flechas y los machetes rompe la oscuridad. Ve bajar a dos de esas alimañas hasta la bodega, plantándose frente a él. Toma la antorcha. Mirándolos con desprecio, la arroja a sus pies. Las llamas brotan como un río desbocado. No siente su piel. No duele. Los Toloks chillan de espanto y rabia. Así, envuelto en flamas toma el dedo de su hermana, apuntándolo hasta los repugnantes “dioses”.
—Hoy se acaba…
La sentencia arde junto a los cuerpos retorcidos de los Toloks. Los de más arriba son testigos del milagro: las bestias podían morir. Debían morir. Los soldados cuentan que vieron a Toh caminar envuelto en llamas, sus brazos se habían convertido en alas luminosas, ordenando el ataque.
Aquel día, los que se quedaron atrás, lucharon hasta la mañana.
Y los que corrimos, vivimos libres para contar su historia.
Ubicación: en lo que solía ser San Francisco de Campeche.
Temporalidad: 65 años después de la Titanoginia.
Quiero dejar constancia a quien lee este documento, de que la secta necrocéfala es la responsable, no sólo de mi muerte, sino del exterminio sistemático de nuestros pobladores. El gremio de agricultores ha sido su víctima principal, debido al arma que han desarrollado por años, bajo nuestros pies, en lo profundo de las cuevas. Aún estás a tiempo, si encontraste mi carta: todavía vive un puñado de campesinos en pie de guerra; es posible destronar a esos clérigos, y a su cráneo divino. Encuéntralos, distribuye este testimonio, lleven los huertos flotantes a otros territorios. Aún es posible respirar aire justo, comer dignamente.
En la noche del recorrido de la Santa Cabeza, pude infiltrarme en el coro de los elegidos, hasta las entrañas del templo, y más allá, a sus cavidades prohibidas, donde los “padres” aseguran que se penetra en el reino de su dios. Me tomó bastante tiempo y sufrimiento, pero logré robarme la identidad de uno de los ascendidos. Entiende mi palabra: por eso las puertas permanecen cerradas, por eso el clero aconseja no salir en la vigilia de esta celebración. Una vez adentro, rompí filas, logrando inmiscuirme entre las bóvedas sacras. Lo que vi sobrepasa cada pesadilla que tuve a lo largo de mi existencia: la catedral está viva. En la caverna subterránea, las paredes ya no son de piedra, sino de carne. Desde tejidos enormes y rojizos, brotan unos tubos dentados donde los ascendidos, aquellos miserables que han sido engañados con el premio de la riqueza eterna, son conectados desde la boca. Estos tubos, en realidad, son papilas que se mueven por sí solas: entran en la garganta de los engañados y comienzan a licuar sus órganos. Vi los cuerpos haciéndose papilla desde adentro. Los succionan, triturando hasta los huesos. Sollocé al mirar ese horroroso espectáculo, y por eso me descubrieron.
No pedí clemencia. Los necrocéfalos me rodearon, apuntándome con lanzas de obsidiana. El obispo Pax, que presidía la grotesca ceremonia, me hizo hincar ante su trono.
—Has podido observar la grandeza de nuestra diosa.
—¿Qué cosa es este lugar? —grité, encolerizado.
—El Bolontikú.
—Esto no es el paraíso… Es una bestia espantosa, una monstruosidad.
—Hijo, mío… Nuestro pueblo es como un niño perdido que ha olvidado el nombre de sus padres —contestó, quitándose la capucha oscura —. Esto que has podido atestiguar, es el verdadero rostro de la creadora.
La catedral rugió, expandiendo sus muros. La sangre de ellos chorreaba con goterones del tamaño de un hombre. Los elegidos para el ascenso, eran ya sólo ropajes blandos.
—Son muy jóvenes para recordar, ya que nosotros hemos ordenado que así sea. Antes de que llegáramos a esta tierra, cuando Neoxtitlán iba a entrar en unificación, ocurrió un cataclismo, o un regalo milagroso: la Titanoginia. Gigantes blancas cayeron desde el firmamento, hembras colosales de una raza ignota, destrozando el mundo que era. La mayoría murió en el descenso. Otras, yacían moribundas e inmóviles. Nuestros antecesores aprovecharon sus maravillosos cuerpos para reconstruir la civilización. Este templo fue erigido sobre la cabeza de una deidad. Así fundamos Baakel Pool, tras las murallas. Como señal, encontramos una estatua negra, aplastada bajo el cráneo roto: un antiguo mesías de la religión pasada que fue decapitado en el estruendo. Cada año, elegimos a nueve moradores de la nación, para alimentar a nuestro santuario. Sabiendo que la voluntad humana es débil, y que ninguno querría sacrificarse en pos del otro, creamos la promesa del Bolontikú, nuestro cielo, al que se entra por medio de esta santa iglesia.
Estupefacto, escuchaba sus palabras, sin fuerza en las extremidades. Mirando hacia el techo de la nave en la que estábamos, descubrí que había un enorme espejo azul, encima de nuestros cuerpos. Del espejo, fijo en mí, comenzó a brotar una lluvia salada: era un ojo.
—A cambio de alimentar a la catedral de Baakel Pool, la diosa produce aire, cuando respira. Adentro de las murallas, este aire permite que sigamos viviendo. Su cerumen es fertilizante de nuestros vegetales, y su saliva nutre la siembra.
Clavé mi rostro hacia las facciones arrugadas del obispo, sintiendo cómo mis captores oprimían mis hombros con más fuerza.
—¡Por eso han sacrificado a los agricultores! ¡Por eso los han excomulgado!
—Lo que ellos hacen… Estos huertos flotantes en las cuevas inmundas… Es un sacrilegio. Si lo permitimos, Baakel Pool nos maldecirá, expulsándonos de este país.
—¡Las chinampas subterráneas son lo único que podrá salvarnos en el futuro! Es el arma contra los saqueadores, es el arma… contra ustedes.
—Esa tecnología impía sólo ocasionará la división de nuestro pueblo.
—¿Por qué me has dicho todo esto? —pregunté, cabizbajo.
—Ese conocimiento prohibido desaparecerá, junto con sus creadores y discípulos.
—Tendrían que asesinarnos a todos. Los últimos huertos están escondidos, lejos de tu mano —levanté la frente, retando al hombre entronizado.
—Los hallaremos. Es voluntad de la diosa. Tú no saldrás.
En ese momento, la catedral tembló, lanzando un quejido estentóreo que hirió nuestros tímpanos. El suelo comenzó a vibrar, como si las capas de músculo cubiertas por la piedra estuviesen colisionando entre ellas. El sismo fue tal, que el piso se levantó y mis verdugos cayeron de espaldas. Aproveché para correr desaforado hacia la primera puerta que divisé.
—¡Mátenlo!
Un relámpago partió mis costillas: era una lanza que había logrado impactar en mi espalda. No me detuve. Corrí todo lo que pude, mientras la catedral parecía abrirse, conmocionada. Entendí: me había escuchado. Baakel Pool estaba sufriendo.
Logré salir a la superficie, y luego me alejé hasta los límites de la Puerta de Tierra. Aquí es donde pasan los caminantes, hasta el centro de la ciudad. Uno de ellos me encontró. No dudé, y le rogué por carbón y pergamino. Logramos extirpar la lanza en mi piel, pero igual voy a morir en un par de horas.
Sabía, cuando acepté esta misión, que podía perecer. Encuentra las chinampas, revela esta información. Aún podemos alejarnos hacia otros cenotes. Aún podemos liberarnos del yugo de ese que dicen que es dios…
Ubicación: en lo que solía ser Nogales, Sonora.
Temporalidad: desconocida.
Vengo a contarles señoras, clones, transhumanas y catrines, de la agónica gesta que llevó a Juanito Amperio a convertirse en el santo patrono de los relojes miméticos y los calendarios muertos.
Desde escuincle, él fue un gran tragón de libros que soñaba con viajar a lares otros, y aunque tuvo que empeñar cien gallinas, su ñor padre le pagó la escuela, y fue licenciado, maestro, doctor y lo que sigue. De tan chingón que era, le llovió chamba tras chamba, pero él no se movía de aquí merito, pues andaba inventando una cosa, ¡qué cosa!, que según su palabra, cambiaría la piedra del sol.
De San Isidro el científico era, allá por la frontera con U.S.A: después de la tercera guerra, mandó a sus tropas acá en la serranía: buscaba infiltrarse en los cárteles, que pa’ esos tiempos, eran los lores de media Neoxtitlán. Y otra cosa deseaba el moribundo tío Sam: investigar la “tona”, droga reciente de ignota hechura. El chisme había llegado por culpa de alguna rata que a un agente de la DEA le sopló:
“El Cártel Menchúa ha creado la tona… Un líquido color jacaranda con destellos plateados en el fondo. Viene en tubo de cristal que apenas cabe en la mano, y se inyecta igualito a la china girl. Raptaron a un doctor en átomos, diestro en mezclar sustancias pirujas; le armaron un laboratorio bajo tierra, y la estuvieron probando en halconcillos desafortunados. Vi cómo los chamacos se esfumaban, como humo de comal su piel se diluía hasta ser nada; luego de un rato, aparecían unas cuerdas de sangre en el aire, y se iban armando los mozalbetes. Lloriqueando, a los pies de los guarros, rogaban por volver a ese lugar, clamando por otro jale. No me atreví a preguntar a dónde fueron; sólo se notaba que venderían a su madrecita por consumir más. Es un arma perfecta, oí que dijo mi apá, quedándose con una cubeta del raro jugo, y una chingadera con pantalla que se necesita pa’ saber a dónde ir”.
Era una noche espesa, cuando Juan escuchó a los gringos. Sus carceleros tuvieron que apechugar y salir al tiroteo. El doc aprovechó así, pa’ agarrar varias dosis de la Tonatiuh, que así le hubo llamado; se colocó un dispositivo, del tamaño de una lata de cheva, en el antebrazo, y tecleó unos números apresurado, mientras afuera danzaba la Santa Muerte. Mas en la premura se le olvidó el espectómetro cuántico —que sí sé de palabrejas—, ¡ajúa!, y que la deja en su pútrida celda a merced de los menchúas.
Tomó una jeringa, se inoculó la sustancia; le supo a metal en la lengua. El aparato sincronizó la frecuencia de esa vibración temporal, y en las neuronas de Amperio, la superposición de partículas empezó. Pero, maldito el destino, cuando la distorsión fragmentaba su cuerpo, un grupo de narcos, seguidos del “General Tezca”, entró en el laboratorio y descubrió la traición.
Las balas no llegaron a su destino, excepto una, que alcanzó la pierna de Juan. Mas no era proyectil de sicarios, sino de un fusil Remington disparado en Celaya. Su tatarabuelo era un hombre de Carranza, y al desconocerlo Juan, parecía más fácil el matarlo: sanseacabó la existencia. Juan apareció junto a un villista que fue embestido por un negro bridón. La herida le ardió en el muslo, y antes de ser aplastado por la caballería, se echó a una zanja cercana, donde bajo un sombrero ensangrentado lloraba un campesino, aferrado a su canana.
Entre cañonazos y jadeos, escuchó cuernos de chivo: diez comandos acompañaban a su apá. “Puta madre, el rastreador”, gruñó Juan, bajo los mugrientos cascos de los rocines. El General era un cabrón, pero de esos muy sesudos, y sabía que si a Juan dejaba vivo, la droga peligraba. El científico puso fecha, sin pensar en consecuencias; enterró la aguja, oyendo al Tezca vociferando su apellido. Dejó correr la tona hasta que sus huesos aparecieron frente a la pirámide del sol, aunque de titanio era, iluminada por enormes reflectores, y en su falda un escuadrón de guerreros águila preparó sus macuahuitles de grafeno, cuyos filos de plasma iluminaban las hápticas plumas del tocado. Los soldados vieron al doctor aparecer desde el vacío, con las manos extendidas. Un mexica blandió su arma, que se extendía como una serpiente sin fin, pero no alcanzó a Juan sino a un sicario, que se materializó justo cuando el otro ya se iba. Al toque de un holográfico caracol, los hombres del General sufrieron la masacre. El apá fue el último en morir. Mil cuatrocientos años atrás, el cártel fue exterminado.
En la ribera del tiempo, Juan temblaba. Era la sobredosis que venía. Su cuerpo fue abriéndose entre espirales y memorias: vio Tenochtitlán celebrando el sacrifico de Cortés, la Decena Victoriosa, esvásticas ondeando en Palacio Nacional, y gigantes construyendo el Templo de la cruz.
Cuentan que retrocedió hasta convertirse en el mismo Quetzalcóatl; otros aseguran que regresó para matar a su tatarabuelo y nunca hubo Juan ni tona. Lo cierto es que lo vieron en todas las historias: asesinó a Villa, se proclamó emperador, fue amante de Nahui Olin sin dejarla caer en la locura.
Ya con esto me despido, apreciados terrenales: sepan que la riqueza radica en lo finito de la vida, y que como Juan nos enseñó: la salvación está en la huida.